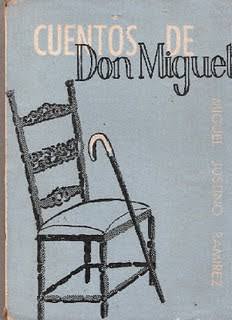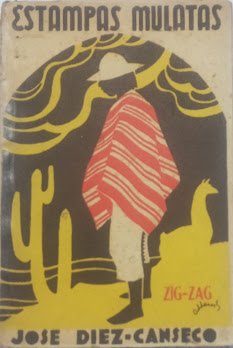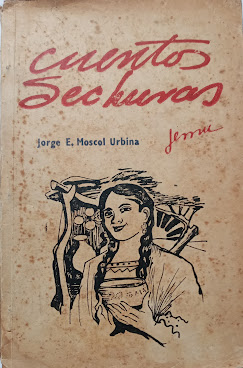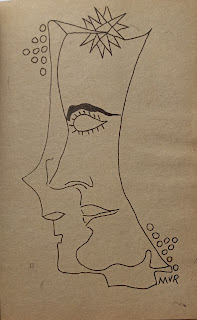Lunel
en México
AUGUSTO LUNEL
Y/O
“ESTAMOS EN CONTRA DE TODAS
LAS LEYES,
EMPEZANDO POR LA LEY DE LA
GRAVEDAD”
Por Armando Arteaga
Cuando uno lee
los poemas del libro “Los Puentes” (1955) de Augusto Lunel, se tiene la
impresión de estar ante un despliegue de imágenes, aparentemente inexplicables,
que revelan un mundo onírico, rehusado y confuso, influido por la realidad
existente.
El ojo infinito
de la poesía de Augusto Lunel -como un hontanar de imágenes- parece esperar que
el brillo de una navaja metálica anuncie la rasgadura de esa visión atávica y
escurridiza de ciertos paradigmas del mundo “occidental”; como en los primeros planos del filme “Le
chien andalou” (“Un perro andaluz”,
1920) de Luis Buñuel, cuando la navaja rasga el ojo, produciendo un derrame de imágenes. En estos poemas de Lunel, las imágenes van ortopédicas y sesgadas en una
especie de grito existencial.
Se presume el contraste,
donde pronto asoma el cuerpo de la historia,
desangra la vida humana, y la histeria social del hombre contemporáneo que
ocupa un escenario incierto; hambre de amor y hombre con odio al prójimo: el
horror por las intermitentes guerras interoceánicas y fulgurosas explosiones
nucleares, la invasión de una polución total del universo, y la infección
contagiosa de una política internacional corrupta en favor de un poder central,
único e imperial.
Las imágenes se
desbordan como abyectas escenas inusitadas, son provocaciones de
acontecimientos insólitos que aparecen desenfrenadas, surgen de lo ilusorio,
imágenes que invaden como un conjunto de irreverentes iconografías solapadas. Una lectura aceptable de estas imágenes, que
nos perturban por insólitas, van desde lo semántico, persisten acápites escenográficos, acaso
también, imantadas al consenso de cierto desprecio por la historia, por sucesos que, nos llevan hacia una posible
religión moderna: las acciones drásticas, acosadas por penurias humanas,
eclipsadas situaciones vivenciales, o por el temor al cáncer urbano, u otras
enfermedades desastrosas, tenebrosas, que azotan la belleza de la tierra y sus
fronteras naturales.
Elijamos que,
hasta aquí, es este sistema del capitalismo en que vivimos, un “apocalipsis
now”, y el poeta es el único ser que puede mirar el mismo fuego del futuro
(invención primitiva) con desobediencia
civil, y sin tener que quedarse ciego, ante la intensa luz de los conocimientos
humanos, en la búsqueda de cierta resurrección, de la aparente eternidad de las
cosas, ni “quemarse” como individuo ante la civilización, con las palabras en
la sangre hirviente, el lenguaje ortodoxo
como una herramienta de su postura, para encontrar la verdad de las
cosas. Sordo de azul, el poeta tiene que
enfrentar el misterio de la creación y seguir la peripecia del destino del
hombre, desde una “prisión dorada”: la poesía.
Desde esa pertenencia, o mirada fugaz, es la perspicua observación del
poeta hacia la realidad, lo que, en
verdad, lo transforma en un ser pertinaz.

El surrealismo
ha presumido siempre de una omnipotencia de la poesía contra el poder, tiene el
poeta un afán de trascender, expresa la autenticidad de las cosas frente a la
sociedad maquillada, mecanizada, o parametrada, por absurdas leyes éticas y
sociales, soportadas sobre falsos y arbitrarios criterios. Lunel es uno de los poetas más provocadores
del surrealismo peruano y latinoamericano.
El surrealismo de Lunel es político, es revolucionario (esa palabra que
a otros les da asco), quiere que se transforme la vida, quiere que se cambien
“la condición humana”, al igual que André Malraux: Lunel presiente “el carácter
catastrófico de nuestra época”. Lunel es
un disturbador letal del establishment, con sus palabras atávicas de amautas
incas o mayas, es el embajador de una nueva belleza emocional: “intenta dar a
los hombres conciencia de su propia grandeza, que ignoran casi siempre”.
Del perfil
literario de Augusto Lunel poco se sabe, apenas en el “Diccionario manual de
literatura peruana y materias afines” (U.N.M.S.M., 1966) de Emilia Romero de
Valle, se refieren a él advirtiéndonos
que se trata del seudónimo de Augusto Gutiérrez, que nació en Lima, en 1923, y
que publicó su libro “Los Puentes” (México, 1955). Un misterio lleno de timidez abruma su
biografía de escritor: un solo libro…, hasta entonces. Lunel siempre vivió en el silencio literario
total.
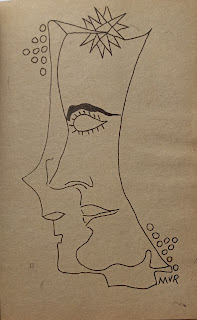
Fue también en
el año de 1971, en que Lunel vuelve a romper el absoluto silencio cuando la
Universidad Nacional de Educación, publica en la Serie “La Flor de Cantuta”
(poesías), su pequeño y discreto libro “Espejos paralelos” (1971) con el
reducido tiraje de 300 ejemplares, y con seis ilustraciones del profesor y
poeta piurano Manuel Velásquez Rojas (hijo del legendario poeta ayabaquino Juan
Luis Velásquez, amigo de Vallejo en la vanguardista y resistencia francesa,
quien vivió también en México, fue secretario de Trotsky, en los momentos no
siempre coincidentes que Breton agitó el ambiente intelectual mexicano, con
César Moro, y los surrealistas
mexicanos); y la caratula de Pablo Medina V.
En la revista
“Auki” N- 3 (1976), por el entusiasmo de sus integrantes (La Hoz, Arteaga,
Santiváñez, y Aragón) se publicaron poemas de Lunel; donde se confesó también
una admiración literaria por Rodolfo Milla, el autor de la columna “La Pistola
de Señales” en la revista “Idea” de
Manuel Suarez Mirabal: revista donde se puede entender algunas de las
elucubraciones estéticas de los poetas surrealistas peruanos. Confesa y pública
admiración, que empezó en esas lecturas,
por “Los puentes” de Lunel que nos
llevó a publicar algunos de sus increíbles poemas como “El cuerpo alucinado”, “El
día tiene veinticuatro veranos”, “La
magia dorada”, “La sombra de la luz”, y “El habitante del sol”, entre otros
poemas. Lunel siempre fue un desconocido
total en el panorama de la poesía peruana del Siglo XX. Tuvo que aparecer nuevamente el poeta Luis la
Hoz rescatando en su antología “Diez aves raras de la poesía peruana” (2007) donde publica poemas de Lunel junto a otros
“raros”.

La imaginación
de Lunel es de las más atrevidas del
surrealismo, tiene una facultad científica y de desarrollo de la “analogía” para enfrentar la lógica de la realidad. Nunca pierde la “anosmia” frente a la
podredumbre social, delira ansiosamente entre los estragos del dolor humano
para lograr con su poesía para lograr importaciones hacia el centrobárico de su
interés por el absurdo, capaz de lograr sensibilizar hasta en el mas mínimo
detalle de lo anfractuoso, que es el duro devenir, de este itinerario histórico
del hombre contemporáneo.
La poesía surrealista en el Perú.










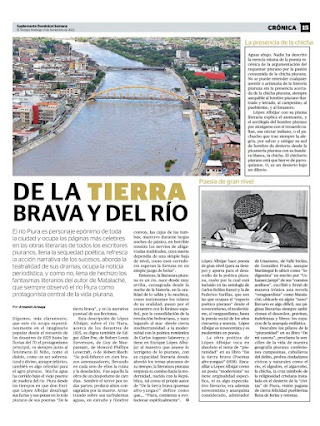
qwe.jpg)